EL ENIGMA DEL METRÓNOMO DE BEETHOVEN
Este post lo dedico a enigmas y misterios que rodean a los grandes directores y maestros compositores del clasicismo musical. En concreto, me centraré en el enigma del metrónomo de Beethoven, y es que, nadie consigue reproducir las partituras al tempo que él indicaba.
Al comienzo, las partituras tenían unas lecturas un tanto ambiguas, respecto al tempo, ya que el hecho de que se indicase más despacio o rápido, al fin y al cabo, no es algo matemático sino una interpretación más bien personal. Así, por ejemplo, si en Claro de luna se indica que se debe interpretar en Adagio Sostenido, esto no es algo muy preciso, a la hora de querer interpretarla lo más fiel posible a la intención del autor.
No obstante, con la aparición del metrónomo, se empezaron a poder usar definiciones de tiempos exactos, matemáticos e in equívocos para la interpretación de una partitura, Ej.: tempo 175-185. Sin embargo, este instrumento de medir el tiempo no comenzó a comercializarse hasta 1817, para aquel entonces Beethoven ya había compuesto sus primeras 8 sinfonías. No obstante, tras su aparición Beethoven fue uno de los primeros en obtener uno, y lo aplicó a sus obras presentes y futuras, así como aplicarlos a las anteriores a que ya tenía creadas, para solventar el problema de su interpretación.
Gracias al metrónomo, también podemos generar una distribución estadística, una especie de gráfica que indicaría si el tiempo está más arriba o más abajo de los que proponía Beethoven a la hora de interpretar sus piezas. Almudena Martin castro e Iñaki Ucar han investigado acerca de 36 interpretaciones diferentes de las primeras 8 sinfonías de Beethoven, varias de ellas historicistas (buscando la máxima semejanza con lo original), y sorprendía observar cómo ninguna de ellas era totalmente fiel a los tiempos que Beethoven expresaba en sus partituras
Almudena e Iñaki barajaron la hipótesis de que el metrónomo usado por Beethoven estuviera roto. Para esto llevaron a acabo un programa matemático, el cual, cambiando una serie de parámetros les permitía comprobar cientos de maneras en las que se podría romper y cómo afectaría esto a ala interpretación de los tiempos que este daba. Este modelo era tan preciso que le permitía y ver los resultados según el tamaño de la masa inferior, inclinación del metrónomo, rozamiento… ninguna parecía encajar o presentaba alteraciones muy obvias que hubiera percibido Beethoven.
Finalmente, gracias al sistema matemático empleado llegaron a la conclusión de que, un metrónomo con la varilla desplazada 1,5 cm más debajo de lo habitual, daría como resultado la interpretación del tiempo que hacía Beethoven en sus partituras. No obstante, esto no sería posibles, ya que una varilla 1,5 cm más hacía abajo, no permitiría su movimiento, al no disponer de espacio suficiente en la caja para ello y además este fallo hubiera sido detectado en su manufactura ya que es una medida considerable.
Lo que descubrieron a continuación fue sencillo y revelador. La masilla trapezoidal que posee el metrónomo mide 1,5 cm. ¿Y si en vez de tomar correctamente la medida, basándose en la parte superior de la masilla, erróneamente Beethoven se fijase en la parte inferior de esta? Esto haría comprender la diferencia de tiempo entre lo que el deja en su legado, y lo que es habitual de interpretar. Un dato final resultaría revelador para esta hipótesis: En el manuscrito de la 9ª Sinfonía, en el margen superior Beethoven deja escrito: 108 o 120. Es decir, justo los 12 bpm que hay de diferencia entre la parte superior e inferior de la masilla.
De esta manera, se pudo llega a la conclusión que era un fallo de Beethoven, que ante un invento de poco recorrido histórico, malinterpretó la manera en la que este señalaba los bpm, y es, por lo tanto, que sus partituras hay que interpretarlas teniendo como referencia la parte inferior de la masilla en el metrónomo y no la superior.




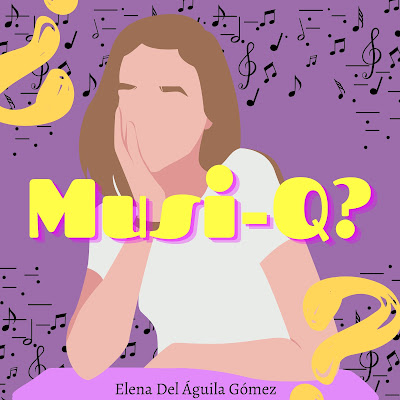

Comentarios
Publicar un comentario